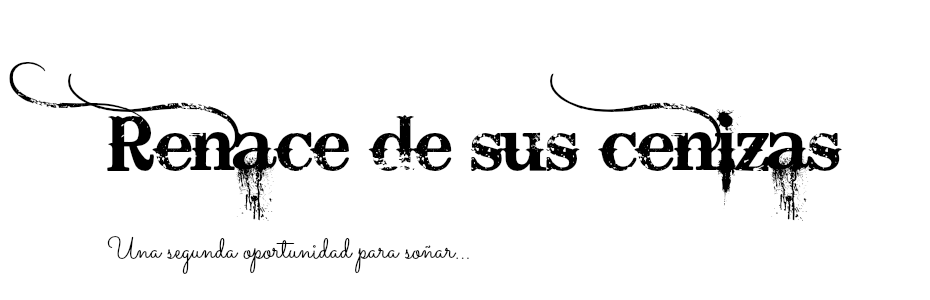Hacía cuatro horas que lo conocía y sentía que la relación
venía de mucho más lejos. Él le había contado todo sobre sus viajes, su forma
de ver el mundo, su manera de sentir. Y ella había respondido de la misma
manera. Incluso hablando de cosas que no había confesado a nadie. “Es lo bueno
que tiene hablar con un extraño, que no importa desvelar secretos. No me conoce
y no me llegará nunca a conocer. Ni yo a él. Una relación recíproca”, había
pensado.
Y eso que cuando se montó en ese incómodo autobús no quería
hablar con nadie. Estaba demasiado decaída pensando en lo que dejaba atrás.
Familia, amigos, su ciudad, su vida. Y todo por trabajo. Más bien por no tener
trabajo. Se había sentado, había sacado un libro y se había puesto los cascos.
Y entonces había llegado él. Alto, delgado, moreno, con barba desaliñada e
hirsuta, ojos oscuros, penetrantes, llenos de vida y curiosidad. Pocos años más
mayor que ella, pero, como luego pudo comprobar, había vivido el triple. Caminó
encorvado hasta su sitio, porque incorporado tocaba el techo, y pidió,
educadamente y con un irresistible acento argentino, que le dejara pasar a su
asiento.
Cuando se puso en marcha el autobús los dos miraron con
nostalgia por la ventanilla. Muchas personas decían adiós con la mano desde
abajo, e incluso tiraban besos al aire, algunos con la mirada difusa por las
lágrimas. Pero nadie se despedía de ellos.
Tan sólo debieron pasar cinco minutos desde que salieron de
la estación hasta que él comenzó a hablarle. Le quemaba el silencio, se le
notaba. Se justificó diciendo que en los viajes se conocía a mucha gente
interesante. “Pero yo no lo soy” había pensado ella mientras sonreía
educadamente. No quería hablar, pero no sabía cómo decirle que se callara sin
ofenderle.
Así había comenzado todo. Y así había fluido hasta que él
dijo las palabras malditas. Cuando alguien decía las palabras malditas ella
solía callarse, mirar al suelo y sentirse avergonzada, para, finalmente, fingir
que estaba de acuerdo con algo con lo que discrepaba por completo. Las palabras
malditas eran “Yo no me ato a nada ni a nadie, soy libre” o “una relación
conlleva dependencia y la dependencia no es justa”, o “es mejor estar solo que
tener que acomodarse a los gustos de otro”, o “yo no echo de menos a mi familia,
tan sólo a mis amigos”, había muchas maneras de expresar las palabras malditas.
En realidad, era un sentimiento maldito.
No lo entendía. Parecían tener miedo a quedarse en una
ciudad mucho tiempo, a ir a admitir que necesitan a sus padres como el niño que
les niega el beso porque están sus amigos delante, a enamorarse… Como si vivir
en una ciudad un largo periodo fuese raro o malo. Como si querer estar con la
familia fuera cosa de niños mimados. Como si tener pareja fuese sinónimo de ser
prisionero. Ella siempre había creído que era de una ciudad, y esa ciudad era
la suya, por muchas otras que viera o en las que viviera. Que tenía unos padres,
y ellos tenían una hija, y que era perfectamente normal querer pasar tiempo con
aquellas personas que le habían dado la vida. Y, sobre todo, que el amor no era
privativo, sino completivo. Sobre todo si amas a alguien y ese alguien también
te ama. La libertad no tiene por qué conllevar la soledad, porque toda relación
recíproca es justa.
Pero no dijo nada. Miró al suelo avergonzada y mintió: “por
eso me he ido… no quiero atarme a nada ni a nadie”.