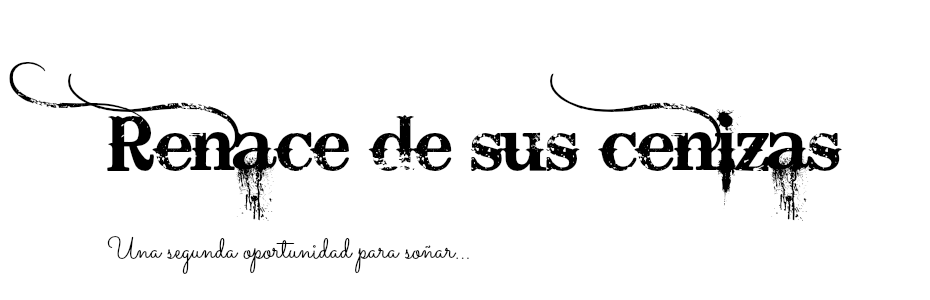Nunca pensé que escribiría acerca
del amor. Nunca pensé que me atrevería. Es peligroso porque se trata de
una sensación única e intransferible,
que cada cual siente de una manera determinada, con un matiz distinto,
singular, exclusivo, magnífico. Y es esa diferencia la que lo hace irresistiblemente
especial.
Hay una edad en la que buscamos a
nuestra pareja constantemente, con desesperación, me atrevería a decir. Y así,
erramos continuamente al elegir a ese alguien que nos haga dichosos. Miramos
las películas románticas y exploramos nuestro mundo tratando de encontrar las
características que vuelven locas a las protagonistas de la cinta en cuestión.
Pero ese amor no es real, es un amor de película.
El amor de verdad no es el que te
deja sin aire constantemente, por el que tienes que luchar hasta olvidarte de
ti misma o el que duele en lo más profundo de las entrañas. El amor auténtico
es mucho más relajado, constante en el tiempo y en el espacio, y sobre todo,
profundo. No quiero decir para siempre, porque hay amores que tienen fin, otros
que no. Lo que desde luego no es el amor, es intermitente.
Antes yo también estaba segura de
que el amor era casi un sinónimo de sufrimiento. Una angustia paliada con una
alegría de vez en cuando, algo tremendamente bueno que hiciera olvidar el daño
que te hace. «Si no te hiere, no será suficiente bueno»,
me repetía. Sin embargo, eso sólo te lleva a escoger a la persona equivocada,
la que quiere otra cosa distinta de lo que tú deseas, y ahí está el dolor. Dos
caminos separados que se juntan de vez en cuando, pero que siguen así,
separados.
El truco es caminar junto a la
otra persona. De la mano, tranquilamente, construyendo una senda conjunta, una
que no haya recorrido ninguno de los dos, que esté por explorar. Y de esta
manera, si hay algo malo, es malo para los dos, y los dos empujan para subir la
cuesta, sin dejarse al otro abajo. Y si sucede algo bueno, es doblemente
agradable, porque es compartido. En el amor nadie se queda atrás.
Otra gran equivocación es,
precisamente, buscarlo con desesperación. El amor se encuentra, y así es más
perfecto, más bonito. No se fuerza, es natural. Si uno deja de preocuparse por
dar con la persona perfecta, de repente un día, la tiene al lado. Ha llegado
sin hacer ruido y es lo más distinto a lo que estabas buscando unas semanas
atrás. Pero algo ha nacido, una sensación de plenitud. Y piensas que si pierdes
a ese alguien serás desdichado, porque es lo que te faltaba y ahora tienes. Y
perder algo es peor que no haberlo tenido.
Hay quien dice que con el tiempo
el amor se acaba y queda sólo el cariño. Yo prefiero pensar que lo que termina
es el ansia, la necesidad, el miedo… y lo que permanece es el amor de verdad,
el amor sosegado, la seguridad de que esa persona se quedará ahí contigo.
Al final, el amor es mucho más
sencillo que todo lo que nos planteamos. Es saber que la otra persona estará para
todo, es saber que te quiere y te respeta tal y como eres. Aunque a veces no te
termine de entender, porque seamos sinceros, en ocasiones no nos entendemos ni
nosotros mismos… y cuando nosotros mismos nos abandonaríamos, ahí está el otro,
mirándonos con el rostro desencajado, confuso, pero dándonos un abrazo para
aliviar nuestra pena. El amor, aparte de
sentirlo, se demuestra día a día con cada acto que lleva a la felicidad.
Y no es un camino de rosas,
porque amar no es estar de acuerdo en todo, es, simplemente, llegar a un
acuerdo. El amor no te cambia, te reafirma, te da seguridad, te complementa, pero no te transforma.